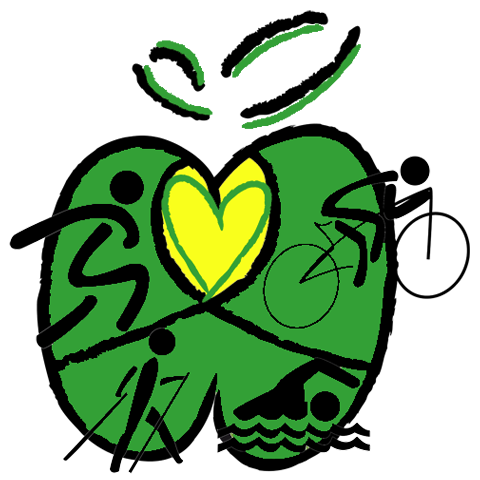Sábado, 2 de junio de 2012. 11:30 de la mañana, salgo de Madrid con unas clarísimas indicaciones impresas hacia Robleluengo. Esta vez tengo que llegar, no me puede pasar otra vez lo del año pasado. Las indicaciones van de lujo, salgo de la A2 por la salida 58, cojo la CM10, hasta el final… la CM1004, un pobre zorrito atropellado junto a la calzada que me encoge el estómago y me hincha la vena (puñeteros fitipaldis que pisan el acelerador sin pararse a considerar lo que se puedan llevar por delante) y al mirar hacia la derecha aparece ESTO.
Si yo fuera una persona sensata habría hecho un cambio de sentido en la siguiente oportunidad que me diera la carretera. Pero como no tengo criterio ni discernimiento pues tiré para adelante, que encima iba tarde para la asamblea de la UDV. Iba tarde y llegué tarde. Y esta vez sin excusa ni nada. Tarde, sin más. Pero este año llegué. Algo es algo.
Tras la asamblea, comida en plan picnic. Yo llevaba fruta, pan de centeno y mucha bebida isotónica.
En mi mundo ideal yo habría comido frugalmente y me había retirado a mis aposentos a descansar un par de horas en soledad y recogimiento antes de asaltar el Ocejón. Pero en la vida real no se tiene la oportunidad de relacionarse con gente de tu tribu, de esa a la que no le tienes que explicar/discutir/argumentar nada de lo verdaderamente importante para ti porque resulta que son de tu equipo y están en tu guerra. Así que me zampé un enorme bocata de plátano (ya dije que no tengo criterio) y estuvimos de charla hasta que llegó la hora de correr. Uf. Las cinco y media de la tarde no son horas de correr, se mire como se mire. Claro que también podríamos discutir si hay una hora buena para hacer esto de subirse al Pico Ocejón corriendo y luego bajar más corriendo todavía sabiendo que el asunto te va a llevar unas tres horas de tute, y encima hacerlo no sólo voluntariamente, sino además pagando (y encantada de hacerlo, que conste, y más esta carrera).
Que me enrollo.
Pues mi primera carrera por montaña bien, contra todo pronóstico (mío). Una a estas alturas no aspira a otra cosa que a aprender a aprovechar bien los propios recursos, los que vaya teniendo en cada momento, los que la vida vaya dejando. Una corre consigo misma y con lo puesto contra prácticamente todo lo demás. Me da un poco de corte ponerme a explicar esto, la verdad, que cada uno lo interprete como quiera. Y en ese sentido salió perfecto.
Disfruté de la carrera sola y con los demás, todos con nuestro lazo morado prendido en la camiseta (Cris, estuviste con nosotros toda la carrera, de principio a fin, no podía ser de otra forma), era una alegría cada vez que me cruzaba / encontraba con alguien del veggiequipo, ya estuvieran corriendo o animando. Pero no solamente eso, todo el mundo era estupendo, veggies y no veggies, organización, caminantes y corredores, el ambiente de esta carrera (no sé si también de las otras, ya digo que era mi primera vez) es mágico. Cuando subíamos nos animaban los que bajaban; cuando bajábamos animábamos a los que subían. Todos a todos, todos con todos. Y el vértigo de llegar arriba. No digo vértigo en sentido metafórico, lo digo en sentido literal. Disfruté al tran-tran los seis primeros y suaves kilómetros en el furgón de cola, también los siete kilómetros y medio de subida, casi enteros andando porque no había otra, con las piernas firmes y el corazón a tope (pero regulando) y el olor a lavanda (y su color morado-Cris, como dice Irene), y la brisa, me gustó el tesón de Sergio, el ratillo compartido con Rubén y su veggiecapa, la aparición de Patri animando, la emoción de cruzarme con el primer corredor que bajaba como un rayo, con el segundo, ¡con el tercero, que era Javirastas!, con David (qué buenos consejos me dio antes de la carrera), ver al segundo Javi (¡suerte en tu kilómetro vertical!), oír ¡Ana! y ver a lo lejos a los ruteros Edu, Luis y Silvia (por orden alfabético), ¡subidón!, llegar casi a la cumbre y cruzarme con Ezequiel (¿ya estás aquí?), llegar a la cresta y morirme de vértigo pero ver a Javi y a Fabri en la cumbre y reptar a lo Spiderman (el vértigo es lo que tiene) en horizontal por la cresta hasta ellos (aquí me acordé del “o te aclimatas, o te aclimueres” de Irene en Claveles), hacernos una foto (¿no te quieres quedar un poco a ver las vistas? No, me da miedo, tengo vértigo, vámonos), y bajar con cuidadito por la pizarra, y cruzarme otra vez con Rubén, con Silvia, Luis y Edu (por orden alfabético inverso, por equilibrar), con Sergio y, ahora sí, correr cuesta abajo a lo loco hasta el kilómetro diecisiete, tropezar y darme de bruces contra el suelo (gracias a los dos chicos que pararon a preguntar si estaba bien), y levantarme y seguir corriendo y poco a poco empezar a notar el muro…, un momento. ¿¿Muro aquí también?? Pues sí. Desde el kilómetro diecisiete acusé la falta de entrenamiento, pero ya estaba cerca, y cuanto más cerca, más muro. Zas. Pero llegué, y allí estaba Divina grabándonos y los demás estirando. Llegamos todos bien, decían nuestro nombre en meta y sonaba Leño en los altavoces. ¿Se puede pedir más?
Podría seguir parloteando y contando, de la velada tan chula de cotorreo con la mantita de abuela, la recogida de trofeos tras la cena (¡paella vegetariana!) en la que nos llamaban uno a uno a los que habíamos llegado a meta, de mi paseo matutino en solitario por el mismo camino que el día anterior había hecho corriendo y del desayuno en veggiefamilia. Pero eso ya casi mejor con unas cañas, cuando toque, si es que toca.
Una media maratón en un monte con un fantástico grupo de gente implicada que convierte una montaña distante, fría y amenazante en… magia.